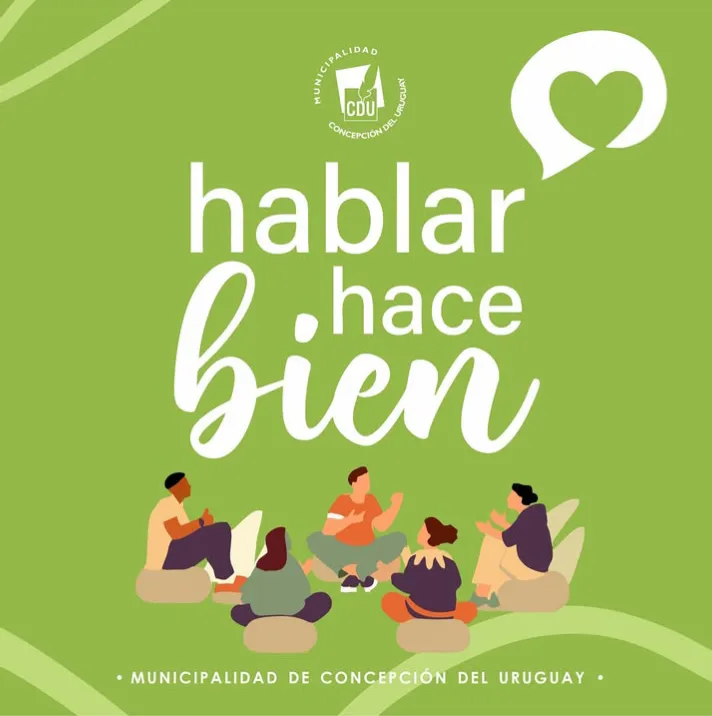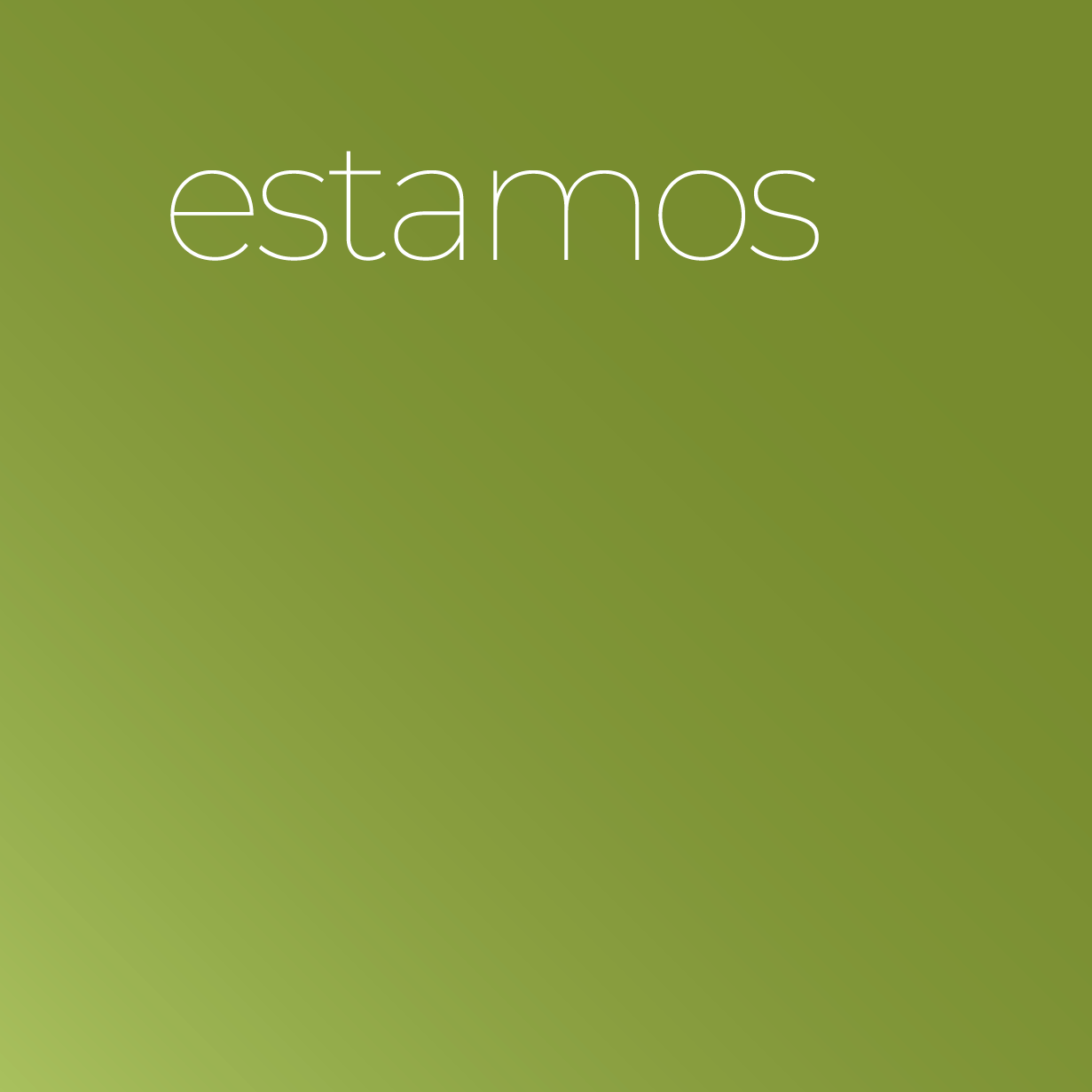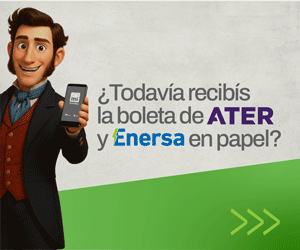En la provincia de Entre Ríos las retenciones sobre la producción agropecuaria y su no coparticipación impactan desfavorablemente de la siguiente manera: 1) obstaculizan la capitalización de los chacareros, una especie en extinción; 2) generan una transferencia de rentas del agro entrerriano hacia el AMBA lesionando el federalismo y; 3) priva al Estado provincial de ingresos fiscales vitales para su propia modernización, inversión social y en obra pública.
El mundo chacarero que habita la región pampeana está desapareciendo de manera acelerada. Desde los años 70 en Argentina viene profundizándose los fenómenos de centralización y concentración de la propiedad rural en los estratos superiores. Así lo indican los resultados de los censos nacionales agropecuarios. Por ejemplo, en el período intercensal 1988-2018, el 50% de las explotaciones agropecuarias pampeanas dejaron de existir. En Entre Ríos la situación es más grave aún. En el período intercensal 2002-2018, la pérdida de explotaciones agropecuarias entrerrianas fue del 36% (13.324 unidades menos), mientras que la media nacional del 23%; con una disminución de todos los estratos en cantidad de unidades, salvo el estrato mayor de “20.000 ha o más” que aumentó exponencialmente (Truffer & Gamboa, 2021, p. 284).
Así, con la desaparición de las pequeñas y medianas unidades productivas, la gente del campo se fue a vivir a las ciudades. El despoblamiento rural crece a pasos agigantados. En el 2002 se habían censado 1.230.000 personas residentes en los campos argentinos, mientras que en el 2018 la cifra se recortó a 732.000, un 40% menos de personas que ya había dejado de vivir en el campo. Con los productores fue similar, pues su número decreció en un 42% en el mismo período. En el caso de los ocupados permanentes la situación es peor: pasaron de ser 775.296 en 2002 a 420.704 en 2018, un escalofriante 46% menos, 355.000 personas, de las cuales el 50% fueron asalariados (Azcuy Ameghino & Fernández, 2021, p.18-20). A la falta de trabajo como consecuencia de la drástica disminución de las unidades productivas, debe anotarse una infraestructura y servicios defectuosos y las legítimas aspiraciones familiares de buscar una vida mejor en las ciudades, pues durante muchos años se instaló la creencia que el progreso no pasaba por la vida en el campo.
El ocaso del mundo chacarero en el fondo se explica por el despliegue del régimen de producción capitalista en los campos pampeanos, un modo de producción sostenido mediante el crecimiento de los arriendos en cultivos extensivos anuales, vinculados al sector financiero y exportador. Desde los años 90, la escisión entre el arrendatario y el propietario de la tierra, entre la renta proveniente del suelo y la ganancia empresarial, es cada vez más evidente.
En Entre Ríos la expansión de los cultivos extensivos de granos y oleaginosas ha desplazado a otras actividades agropecuarias hacia zonas marginales. El impacto ambiental es una de sus consecuencias; la otra, la pérdida de rentabilidad debido a costos logísticos más elevados y a menores niveles de productividad, visto que si bien Entre Ríos forma parte de la región pampeana, ella comparte su aptitud agrícola solo parcialmente. Por lo tanto, la baja rentabilidad comparada con el resto de la región pampeana, fundamenta la mayor tendencia a la concentración de tierras en Entre Ríos mencionada anteriormente, dado que se necesita una mayor escala para alcanzar la misma rentabilidad que en otras regiones.
Resumiendo: mientras la gran propiedad territorial y la renta terrateniente persisten junto a la más reciente concentración de la producción, el capital agrario y el uso del suelo, vía agentes externos al “campo”; la pequeña y mediana producción de tipo familiar y chacarera, se ve crecientemente desplazada por aquellos, provocando migraciones rurales. Sin embargo, a diferencia de las viejas oligarquías, las grandes y medianas empresas agrarias de hoy, lejos de ser un atraso, son empresas competitivas a nivel internacional.
Los fenómenos estructurales mencionados en el agropampeano coexisten con una Argentina desigual y alarmante pobreza, que busca mejorar su perfil exportador y que carga con graves problemas ambientales. Subida a una Argentina que navega a la deriva, la provincia de Entre Ríos tiene sus propios problemas estructurales, tales como: ¾ parte de los ingresos al tesoro provincial dependen de fondos nacionales, más del 90% del gasto público es inflexible lo que limita seriamente la inversión pública y, un Estado provincial obsoleto, con métodos de trabajo arcaicos, tecnológicamente atrasado, magros salarios y áreas sobredimensionadas.
En consecuencia, la propia dinámica del sector agropampeano y políticas nacionales como las retenciones, perjudican a una Entre Ríos cuya agenda de desarrollo todavía está pendiente. Es en este contexto que la eliminación de las retenciones sería oxígeno puro para los chacareros, ya que sin dicho tributo, se generarían condiciones más propicias para su capitalización a través de la incorporación de maquinarias, tecnologías de punta y acceso al conocimiento. Por otro lado, como las retenciones no son coparticipables, sin ellas, dejaría de existir la transferencia de la renta del interior productivo entrerriano hacia el AMBA.
Así las cosas, si se eliminasen las retenciones el Estado nacional sería el gran perjudicado, ya que dicha quita implicaría un costo fiscal del 1,5% del PBI. Por ende, el Estado nacional debe ser compensado y para ello, como sostiene Fundar, propongo una reforma tributaria progresista que grave la renta y no la capacidad de crear riqueza. A saber: i) Incrementar los impuestos a los muy altos ingresos y bienes personales de los más ricos. ii) Una sobretasa variable sobre la renta de los recursos naturales, consistente en adicionar una sobrealícuota a la tasa que se abona por el impuesto a las ganancias, en momentos de auge de los precios internacionales de los productos primarios o de gran devaluación de la moneda local (Allan et al., 2024).
Con la eliminación de las retenciones, finalmente, se va a generar un excedente sobre los ingresos de los productores agropecuarios, que en parte quedará alcanzado por el impuesto a las ganancias. Estos mayores ingresos fiscales se deberán a una base imponible potencial más amplia, tanto para la producción existente como para los futuros bienes desgravados. Asimismo, el agregado de valor a partir de los productores locales y las pymes agrarias impulsaría el desarrollo de las ciudades y los pueblos entrerrianos, generando trabajo; y al mismo tiempo, el Estado provincial vería aumentar su recaudación gracias a una mayor actividad económica y a mayores niveles de coparticipación vía el impuesto a las ganancias.
Bibliografía
Allan, T., Corfield, K., O’Farrell, J., & Freytes, C. (2024). Discutir los Derechos de Exportación: Hacia un Nuevo Marco Fiscal para el Agro (Fundar ed.). https://fund.ar/wp-content/uploads/2024/06/Fundar_Discutir-los-derechos-de-exportacion_hacia-un-nuevo-marco-fiscal-para-el-agro_CC-BY-NC-ND-4.0-3.pdf
Azcuy Ameghino, E., & Fernández, D. (2021). El Censo Nacional Agropecuario 2018. In La Argentina agropecuaria vista desde las provincias : un análisis de los resultados preliminares del CNA 2018. https://facaweb.uncoma.edu.ar/wp-content/uploads/2021/08/6_giberti.pdf
Truffer, I., & Gamboa, D. (2021). Entre Ríos: Análisis Comparativo de los Resultados Preliminares de Censo Nacional Agropecuario 2018. In La Argentina agropecuaria vista desde las provincias : un análisis de los resultados preliminares del CNA 2018. https://facaweb.uncoma.edu.ar/wp-content/uploads/2021/08/6_giberti.pdf